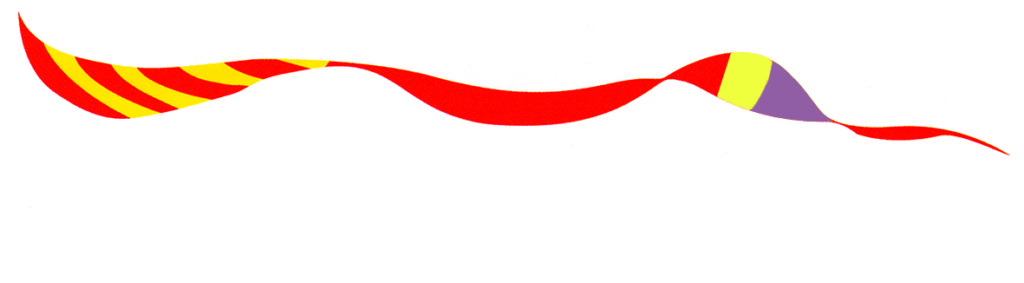Tercera semana de
confinamiento. Confinados, nos hemos quedado en casa siguiendo la orden del
decreto de estado de alarma. Confinar,
según la definición del María Moliner, es eso: limitar un territorio; desterrar
a alguien a un sitio determinado; aprisionar a alguien, en una cárcel o
en un campo de concentración; arrestar, prohibir a alguien salir de cierto
sitio (su domicilio) y aislar, tener un grupo de personas apartado del
trato de los compañeros. Nuestra confinación es básicamente la de los dos
últimas acepciones, arrestados y aislados en nuestros domicilios, en los
hospitales y centros sanitarios. Limitados en nuestros territorios más cercanos
y sobre todo en los lejanos, también.
Pero, cómo corre por las redes sociales, “Si Ana Frank pudo sobrevivir Dos años encerrada en la casa de atrás, sin poder salir de casa y con el terror constante de que la descubriesen los nazis, creo que nosotros podremos, aguantar unas semanas en las que tenemos Internet, luz, agua caliente y sabemos que no van a venir a matarnos en cualquier momento”. Cierto, ¿no? Poco mérito tenemos, poco deberíamos quejarnos.
Sobre todo, podremos
sobrevivir, y lo hacemos porque durante todo este largo tiempo, época de
recogimiento y de exilio interior, aún somos capaces de mantener la curiosidad,
de intentar saber cosas nuevas y de hacer de nuestra memoria el arma más
potente contra al aislamiento.
Por eso, recuerdo a todos
aquellos que han estado arrestados de verdad, en cárceles del franquismo.
Privados de libertad, de las libertades esenciales para las personas, incluso
intentando privarles de su libertad de pensamiento. Buscando su
“arrepentimiento” por haber sido de los perdedores, de los no golpistas, de los
que se mantuvieron firmes en sus convenciones y que siempre estuvieron al lado
de los más oprimidos y de la democracia.
Recuerdo a Marcos Ana, el
preso que pasó más tiempo encerrado en las cárceles franquistas. A Miguel
Núñez, a Marcelino Camacho y su rutina diaria para subsistir y sobrevivir al
encierro y el ostracismo. Recuerdo a los desterrados y desterradas, a María
Zambrano, M.ª Teresa León, Ernestina de Champourcin, Maruja Mallo, Concha
Méndez…, las Sinsombrero, todas ellas mujeres de la generación del 27,
ignoradas en la vida cultural y en los libros de texto de la época franquista.
Y las Donas del 36, también las recuerdo. Neus Català, Carmen Casas, María
Salvo… Nuestras mujeres más cercanas, magnificas muestras de honradez y
compromiso, a las que hemos podido conocer, ya muy mayores, pero aún defensoras
de la democracia y la libertad.
Y si el recuerdo del grupo de
intelectuales, escultores, poetas, y pintores exiliados, muertos o no fuera de
su país, deja una huella profunda, más lo hace aún la de aquellos que murieron
a raíz de ese exilio o en prisión, los que dejaron su vida en ello como los
poetas García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández.
Pocos días antes del confinamiento recordábamos, como
hace ya muchos años, la muerte en Colliure del poeta sevillano Antonio Machado,
el 22 de febrero del 39. Este año, se han cumplido ochenta y uno de su muerte,
solitaria y azul.
Y hace pocos días, en total confinamiento, hemos
vuelto a evocar otra muerte, más cruda y dura si cabe, hace 78 años, la del
poeta alicantino Miguel Hernández.
El 28 de marzo de 1942, tras un largo “turismo penitenciario”,
Miguel Hernández muere en la enfermería de la prisión de Alicante, “de
tuberculosis y de comunismo”, como diría con ironía Manuel Vázquez
Montalbán años después. “Los fatales balazos de la insidiosa enfermedad
crecida entre el hambre y la falta de cuidados”, en palabras de su
compañero de prisión, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, culminan la
ejecución lenta. “Miguel Hernández murió por ser poeta comunista. Como poeta
simplemente hubiera quitado la palabra a los dioses. Como poeta comunista se la
quitó a los dioses para dársela al pueblo”, escribió Manuel Vázquez
Montalbán
Miguel Hernández siempre será el poeta del pueblo, el
poeta de nuestra memoria histórica y de la libertad, “porque donde unas
cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que
nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada”
Pocos
poetas suscitan tanto fervor entre la gente común. Ni siquiera Lorca, ni
Alberti, ni Neruda. Y tal vez una de las primeras razones del entusiasmo es que
sus versos respiran autenticidad y comunión con los explotados del trabajo.
Miguel Hernández -se aprecia a simple vista- va en serio, no tiene nada que ver
con el “intelectual-pingo almidonado. Él había dicho de sí mismo: “Había
escrito versos y dramas de exaltación del trabajo y condenación del burgués,
pero el empujón definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de
arma me lo dieron aquel iluminado 18 de julio… Me metí, pueblo adentro, más
hondo de lo que estoy metido desde que me parieran, dispuesto a defenderlo
firmemente”.
El 18 de enero
de 1940, Miguel es condenado a muerte por la Auditoría de Guerra de Madrid. La
sentencia termina así: “Resultando probado que el procesado Miguel Hernández
Gilabert, de antecedentes izquierdistas, se incorporó voluntariamente en los
primeros días del Alzamiento Nacional al Quinto Regimiento de Milicias, pasando
más tarde al Comisariado Político de la 1ª Brigada de Choque, interviniendo,
entre otros hechos, en la acción contra el santuario de Santa María de la
Cabeza. Dedicado a actividades literarias, era miembro activo de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas, habiendo publicado numerosas poesías, crónicas y
folletos de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de
orden y contra el Movimiento Nacional, haciéndose pasar por el “poeta de la
Revolución” (…) Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel
Hernández Gilabert, como autor de un delito de adhesión a la rebelión, a la
pena de muerte”.
La suerte está echada y, aunque el 25 de junio de 1940
le es conmutada la condena por la pena de 30 años de reclusión mayor, se
adivina la tragedia que le llevará a la muerte, a los 32 años, en la cárcel de
Alicante.
No detengo mis pensamientos, les doy libertad. Sigo,
sin querer, comparando unos tiempos y otros, unas personas y otras. Han pasado
tantos años desde la contienda civil española y de la segunda guerra mundial,
ha habido tantos cambios sociales, económicos y tecnológicos que establecer
cualquier comparación de encierro es solo un juego memorístico, solo eso, un
juego. Porque nuestra pandemia es global, no está provocada por conflictos
políticos o sociales, no es cruenta, aunque sí de alta mortalidad y extensión.
Porque no quiero preguntarme si estar encerrada es un
acto de cobardía o de responsabilidad social, con los otros. Lo de “la caridad
bien entendida empieza por uno mismo” que siempre me había parecido una
afirmación egoísta y egocéntrica, ahora tiene otra dimensión que traspasa a la
persona y sale para encontrase con los demás protegiéndose y
protegiéndolos.
Y sigo, seguimos en nuestro encierro feliz y dorado.
Con todos los accesorios para distraernos, pasados los primeros días de
desconcierto, con la ayuda de las redes
sociales, pudiendo hacer gimnasia, yoga, jugar con amigos y familiares por
Skype, escuchar música, ópera, un concierto, ver una obra de teatro, leer
poesía o la última novela de un gran autor o autora, visitar museos y seguir por televisión o radio todas las
informaciones sobre el desarrollo del virus en nuestro país y en el resto del
mundo.
Y me doy cuenta que de todas las acepciones del
diccionario de María Moliner, la única que realmente me han impuesto es la de “arrestar,
prohibir a alguien salir de cierto sitio”, porque no cumplo con todas las demás.
Y con ésta, algunos lo hacemos a medias, o tres cuartos, como niños pillines,
salimos de casa, porque no aguantamos más, con una excusa justificada, eso sí,
pero más por necesidad biológica, para dar rienda suelta al animal libre que
llevamos encima que por necesidad real. Estoy segura, desde mi zona de confort
que puedo aguantar, que aguantaremos, resistiremos, los días que hagan falta.
M. Carmen Romero López. Profesora de literatura